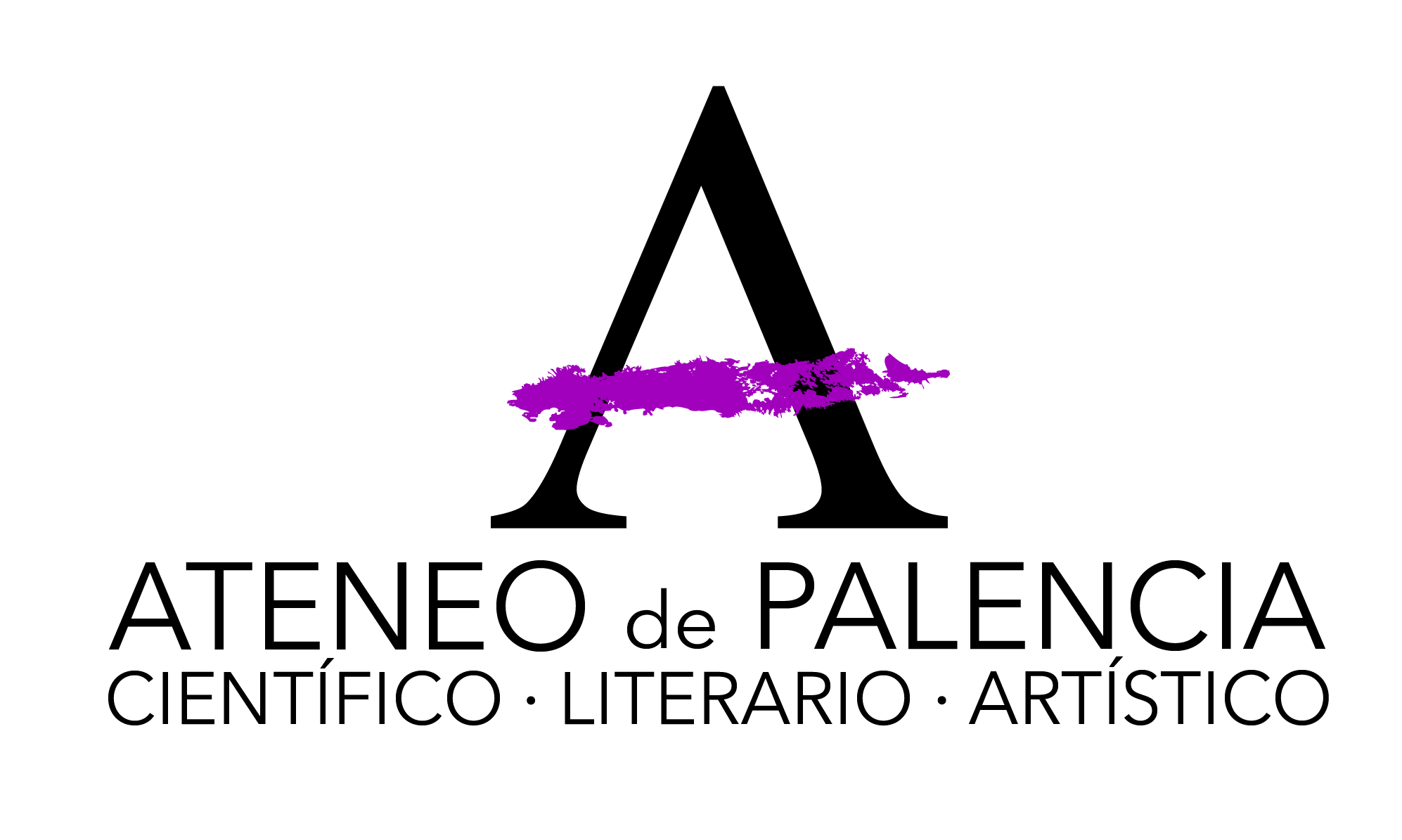Santiago Juan Zurita Manrique
Si yo no fuera de tierras palentinas, mi alma, embriagada de sus campos, de sus montañas, de sus pueblos, no recordaría los aromas de la avena recién cosechada, o de la mies trillada en la era a fuerza de quebrarla con pedazos de pedernal, engarzados como esmeraldas en la madera milenaria, ni inmortalizaría en la retina al panadero todo salpicado de harina, ni recordaría ese pan recién horneado, pan que todo lo simboliza, tierno, sabroso y redentor, empapado de aquel vino rociado de azúcar para endulzar los paladares de aquellos rostros imberbes de niñez iniciada; ni me habría adentrado en la pastelería Madrigal mientras alguien leía las noticias del diario palentino, ni secado las manos a la hora de estrecharlas en el interior de San Lázaro o sentado en la acera para admirar la hermosura de la torre de San Miguel, del teatro Principal o de las calles que rondan la Mayor con sus edificios diseñados por arquitectos laureados; no recordaría las aguas y los matices aromáticos alrededor del río Pisuerga o del Carrión a su paso por las sendas que mis pies descalzos anduvieron.

Escultura apodada popularmente como «la Gorda». en la calle Mayor de Palencia (By alfonsobenaya–via Wikimedia Commons)
No habría sesteado en algún chozo pastoril mientras los rebaños recorrían las tierras, maná de las bocas que regalan su preciado sabor churro, ni me habría sentado en el bodegón de Saldaña para degustar el tiempo entre sabores de cecina leonesa, de morcilla de Guardo o de esos callos que embelesan.
¿Dónde buscaría refugio en la nostalgia si no tuviera a la Bella Desconocida en la memoria, al Cristo del Otero de la capital, o bien al castillo de la Mota de Astudillo, a sus bodegas repartidas por sus lomas, al Palacio de Pedro I de Castilla en esa villa empedrada, de casas solariegas, de plaza juguetona, cuna de mi niñez encumbrada? No habría deambulado por las sendas jacobeas de Lantadilla, Boadilla del Camino, Frómista o Carrión, hogar de peregrinos que nos recuerdan ese otro destino arduo, pero seguro que conduce hacia la paz, hacia el espíritu conquistador del ser humano, hacia el encuentro con lo divino y lo terrenal, mezclándose como harina, agua y levadura, alimentado el alma hambrienta de cielos estrellados y mares de trigo.
¿Dónde se resguardaría mi corazón herido sin el interior de lo que cobijan esas piedras de sillería perfectamente cinceladas a lo largo y ancho de Castilla? En la antigua colegiata de San Salvador de Cantamuda, en la iglesia de San Martín de Frómista, en la de Támara o en tantas otras amigas mías.
¿Dónde se perderían mis ojos cuando buscan la belleza de los mosaicos de la Villa La Olmeda, refugio hoy de Ulises y Aquiles en la isla de Esciros? ¿Dónde descansarían mis huesos si no fuera por la paz que rezuman las tumbas de mis padres, entre palomares de adobe olvidados, entre cipreses guardianes del tiempo, o entre esos campos achicharrados de sol o ateridos de frío, oteando entre estación y estación la ermita de Torre, o imaginando en el silencio el amor que unió al rey Cruel con María de Padilla entre las oraciones del convento que mandó construir extramuros, en Astudillo?
Si yo no fuera de Palencia, no sería el mismo, ni tan siquiera me acercaría. No bajaría a la cripta de San Antolín con el corazón tendido, abierto de par en par como el de un peregrino que busca lo más sagrado: un buen rincón palentino donde hacer un alto en el camino.