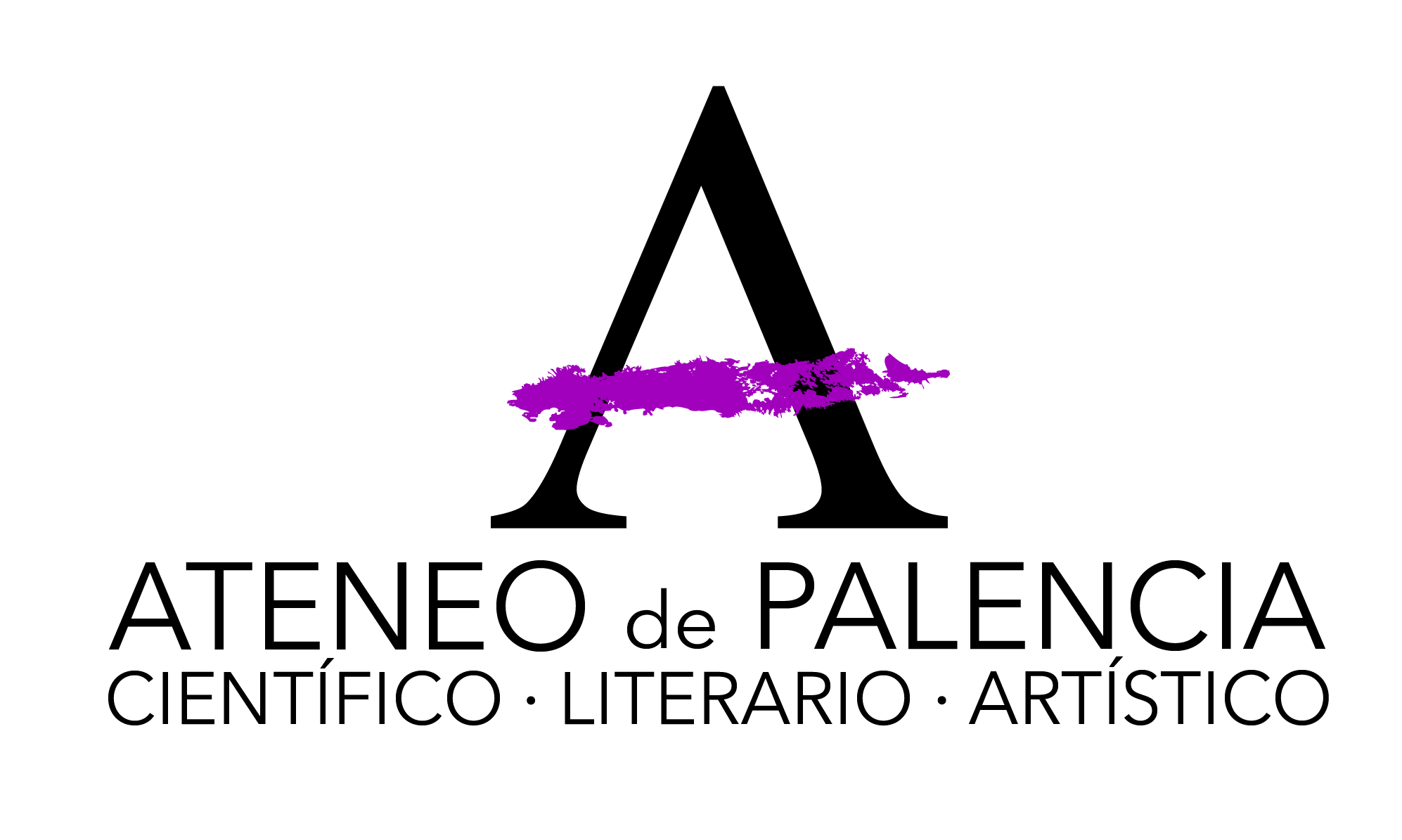Santiago Juan Zurita Manrique
El viejo se paró en los Jardinillos. Se sentó en un banco de madera frente al palomar de puerta estrecha. Estaba agotado de ir de un lado para otro, sin destino. Echó una mirada a la estación del Norte, pero no reconoció el edificio donde tantas veces había estado para regresar al pueblo, ni tampoco el palomar al que ahora observaba con atención. Se quitó la boina encharcada de sudor y la dejó sobre la madera algo cubierta de palomina. Respiró tranquilo escuchando las fuentes de agua y el piar de los pájaros, agazapados bajo las ramas de los árboles, auxiliadoras de ese sol intenso estival. Se sintió a gusto, relajado mientras algún tren se detenía en la estación.
Una paloma se acercó a sus pies, algo tímida, tanteando cada paso, cada movimiento de aquel hombre de mirada serena. El viejo se rascó el bolsillo, pero ni una brizna de pan apareció.
No tengo nada, dijo.
El pájaro siguió oteando a aquel hombre hasta que decidió cambiar de lugar, saltando y elevando las alas para el vuelo. El viejo la siguió hasta que se perdió entre los castaños del lugar. Se sintió más a gusto que nunca. No deseaba moverse de allí para volver a emprender un éxodo solitario entre la multitud inexistente. Docenas de rostros se aparecían en su cabeza sin nombre, misteriosos, sonriéndole, riñéndole, acariciándole. Las horas pasaban junto a él entre trenes con prisa o sin ella, entre pájaros grandes y pequeños, entre personas mayores como él o chiquitinas acompañadas de sus padres. El tiempo volaba en el vacío, surcaba sus manos envejecidas, sus ojos lánguidos, su piel morena y cuarteada por el sol de Castilla.
Buscó algo entre los bolsillos de la chaqueta algo deslucida y encontró un mechero y algo más que una colilla. La encendió e inhaló el humo. Tosió de repente y vio que la mano se le había llenado de sangre. Utilizó el pantalón como toalla y siguió fumando hasta sentir un calor intenso en los labios. Anunciaron la llegada de un tren y la salida de otro. No quería moverse de allí. Estaba en su sitio bajo la sombra reconfortante de aquel pequeño paraíso donde el agua fluye siempre y la naturaleza anda despierta. Al rato sonó una sirena y un par de guardias se acercaron. Se lo llevaron para siempre, se lo llevaron en la jaula, la que él recordaba desde que alguien le arrebató lo que más amaba, su pequeño pueblo, aunque ya ni lo recordaba.