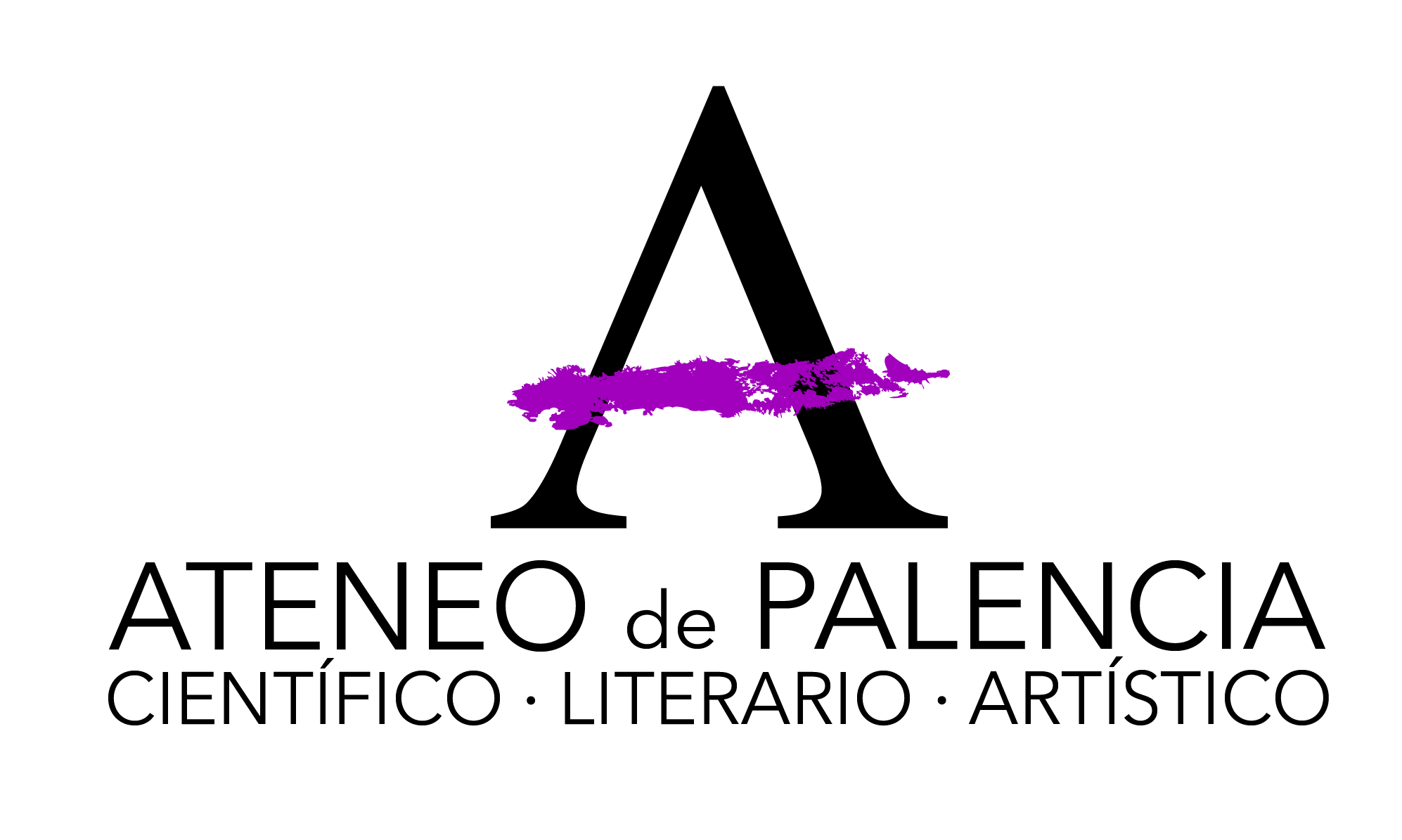Prólogos. De Fernando Martín Adúriz
Texto publicado en Diario Palentino, 10/03/2023

Tras leer el prólogo a El cantar de Liébana, la última novela de Peridis, lo sitúo como uno de los tres prólogos que son en sí mismos toda la obra. El de Unamuno en Vida de Don Quijote y Sancho, el de Manuel Chaves en A sangre y fuego son los otros dos. Un prólogo trata de iniciar al lector en el intríngulis del libro, un anfitrión que da comienzo a su función, no un ‘libro en el interior de un libro’. Pero algunos prólogos deberían ser editados aparte, son todo un libro, de ahí que compremos libros para leer su prólogo, para coleccionar prólogos en año sabático. Diré algo más arriesgado, y que he ido aprendiendo con los años de escuchárselo a mis pacientes más longevos: por momentos la vida, la historia personal, puede ser leída como un prólogo hasta que acontece de súbito un buen día un acontecimiento inesperado. Y así, el prólogo de Unamuno, que aún resuena en mi retina cuando lo escuché en aquella noche estrellada de finales de los setenta junto a la machadiana Laguna Negra, de labios de aquel sabio dirigente juvenil apodado ‘Nube roja’, es ese prólogo que define un modo de estar en el mundo: avanzar sin pararse a escuchar a los temerosos, seguir la estrella refulgente y sonora. Fue uno de mis lemas juveniles, arrancar la idea de quijote del secuestro de los mortecinos. A Andrés Trapiello le debo la lectura del prólogo que explica nuestra guerra civil desde la perpleja posición de quien ve insultar la inteligencia, desde las trincheras de ‘los hunos o los otros’. Y ahora la lección de vida que da este prólogo de El cantar de Liébana, de mi amigo Peridis, cuando resume su quehacer febril: «A lo largo de mi vida, día tras día, he pasado muchas horas apoyado en un tablero de dibujo…para explicar con dibujos lo que no se puede explicar con palabras…no hice nada nuevo…seguí el ejemplo de aquellos clérigos artistas que se autorretrataban en la imagen más antigua conocida de un scriptorium medieval europeo». Y lo mejor estaba por llegar, cuando cita a Unamuno: «¿Qué puede competir con el arroyo de nuestra aldea natal, con aquel que bajaba cantando junto a nuestra cuna y brezó nuestros sueños de la infancia?». Prólogos así iluminan y nos hacen mejores.
De los auspicios a los algoritmos: Mentiras y verdades del futuro.
Ricardo Rivero Ortega (Ateneísta Nº 377)
Texto publicado en la Revista Razón Española, número 234 de la revista de pensamiento e historia, noviembre-diciembre de 2022.
La oscuridad voluntaria.
Enrique Gómez (Ateneísta Nº 21)
Los límites del conocimiento humano, eso era lo que desde siempre le había obsesionado, lo que se encuentra más allá de nuestras posibilidades, ese agujero, ese vacío que niega nuestra omnipotencia y visión, lo que nos descompleta, nos vuelve frágiles y nos angustia, ese lugar desconocido al que nunca podremos acceder, el territorio de la ignorancia y de la sospecha, el de la duda, la confusión y la hipótesis, que ni siquiera sabemos si roza la verdad, esa verdad, que según Montaigne, estamos condenados a buscar hasta la locura, pero cuya posesión, corresponderá siempre a una potencia mayor que no quiere saber nada de nosotros.
Por ello, había leído y estudiado con tanta pasión, los más bellos textos de los empiristas y racionalistas del XVII y XVIII, Hume, Berkeley, Espinoza, Leibniz, hasta llegar al extraordinario y metódico Kant, su favorito, sobre todo en su periodo crítico, con toda aquella potencia de pensamiento y razón. Para saber si era posible saber, tanto sobre lo propio, que nunca lo es el todo, como sobre lo ajeno, que tampoco; si cuando alguien habla de amor, de desdicha, de soledad o de éxtasis y plenitud, podemos decir, te conozco, te comprendo, sé de lo que hablas, puedo acceder a esa verdad y a ese dolor que está ahí, es posible atravesar la opacidad del sujeto y leer al hombre que eres y al mundo que te consiente vivir, podemos por fin descansar tranquilos pues la búsqueda ha terminado.
Cómo una herencia del empirismo inglés, que tanto le sedujo durante su adolescencia, pensaba que la única forma de acceder a ese lugar ignoto del otro, era acercarse lo más posible a la experiencia ajena, intentar realmente lo imposible, vivir lo que el otro vivía, como punto de partida y fundamento de todo conocimiento. No había alternativa, si se quería atrapar algo del dolor de la pérdida, no había más remedio que perder y seguir perdiendo y sufrir y llorar como lo hacían los demás. Entonces sí, ya sé por lo que estás pasando, de tu martirio y tu tortura, de tu tristeza y abismo.
Por eso, una aburridísima y lluviosa mañana de sábado, en las que habitualmente no se sale de casa por el mal tiempo, salvo que una bella mujer te haya citado en un café para un encuentro, quién sabe si con final amatorio y clinofílico, eso siempre se sueña y piensa, en ese caso sí, uno se ducha y se viste de la manera más seductora y, perfumado, sale a las desdichadas y lluviosas calles, sin cuidado de temperaturas y aguaceros, de vientos o tormentas. Pero esa no era la situación de aquel día, no había cita alguna ni posibilidad a la vista, así que, arrastrado por la inevitable curiosidad, casi necesidad, de saber cómo sería vivir sin poder ver, una posibilidad que ya desde la niñez siempre le había preocupado, decidió casi sin pensarlo, en un instante, cerrar los ojos durante unas horas, las suficientes para poder conocer la oscuridad en la que, por cierto, pensaba, siempre se está. Y cuando pasaron esas escasas horas, decidió continuar con el juego un poco más, y después más y más. Y por qué no otro día y otro y uno más y cuando quiso darse cuenta, llevaba años de ciego falso y voluntario y se movía por las calles con bastón, con la barbilla ligeramente hacia arriba y el oído atento, como lo hacen los de verdad.
Y un día de suave primavera, al notar el calor en el rostro, percibió también el perfume de una mujer que estimó digna de ver y entonces, sin que su voluntad interviniera, abrió los ojos, porqué la imaginó, todos lo hacemos, con excelente tipo, falda corta y camiseta negra ajustada, ¡lo qué son los sueños!, abrió los ojos ya desacostumbrados, vagos, ojos dimitidos de su función, que después de tanto tiempo, ¡qué tristeza!, ya no veían.